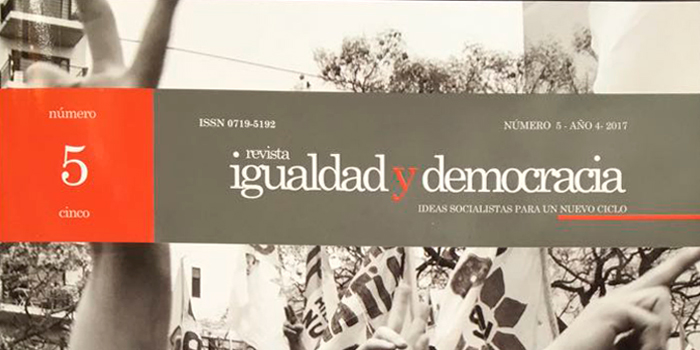El ingreso de Pablo Longueira y la salida de escena de Golborne –más parecida al despido de un empleado que a la caída de alguien en las refriegas propias de la política-, tiene el mérito de dotar de mayor densidad la actual política, y confirmar la percepción de que en esta campaña presidencial van a estar en juego, más que programas de gobierno, proyectos de país.
Hasta ahora las candidaturas de Allamand y Longueira muestran más similitudes que diferencias y parecieran orientarse más a convencer a ese electorado duro de derecha que debiera votar en las primarias, que a hacerse cargo de las evidencias del fin de un ciclo histórico en nuestro país. Las energías parecen estar concentradas en salvar una representación parlamentaria que mantenga la capacidad de veto de la derecha en el Congreso, defendiendo esa alquímica proporción de 4/7 inscrita en el quórum de un conjunto amplio de leyes que mantienen al modelo protegido ni más ni menos que de la soberanía popular.
No deja de ser alucinante -y una muestra de la grave anomalía institucional en que vivimos- que para la derecha puede ser mejor, para defender sus ideas y el modelo actual, perder una elección presidencial (siempre que asegure su capacidad de veto en el parlamento), que competir e intentar ganar, para lo cual seguramente debería hacer más de alguna concesión programática. Nuestra democracia debe ser la única en el mundo donde un sector político –la derecha- asegura mejor sus ideas perdiendo que ganando una elección.
¿Cuánto tiempo más resiste el país un sistema político bloqueado y un modelo económico-social tocado en su legitimidad? De esta pregunta no parecen hacerse cargo por ahora las actuales candidaturas de derecha. La actitud y el discurso apuntan, más bien, a competir por quién puede ejercer con más eficacia el rol de guardia pretoriana de las esencias del modelo e impedir el declive y eventual derrumbe de la República Binominal. Ya que se ha convertido en un tópico la comparación entre el actual momento histórico y el desplome de la República Oligárquica en 1920, se podría decir que por ahora Allamand y Longueira tienen bastante más de Barros Borgoño que de Alessandri Palma.
Desde el 90 la derecha chilena ha vivido en un cierto irrealismo o limbo político y pareciera que no quiere asumir la pérdida: tanto (neo) liberalismo es incompatible con una democracia de masas. O, tal vez, podría no serlo, pero tendría que demostrarlo concursando electoralmente sin los subsidios del binominal y abandonando la pretensión de seguir co-gobernando desde la opacidad de los quórums contramayoritarios del parlamento. La derecha en el mundo, en general, no tiene problemas para ganar elecciones plenamente democráticas y competitivas pero, para ello, ha debido moderar su programa máximo.
Siguen pendiente dos difíciles transiciones en la derecha chilena: colocar de una buena vez los dos pies en la democracia renunciando a los subsidios del binominal y de otros enclaves, y hacerse cargo, en lo que le corresponde, del agotamiento de un ciclo histórico y del comienzo de otro, del cual difícilmente se podrá ser parte sino es posibilitando cambios de fondo al actual modelo político y económico-social.