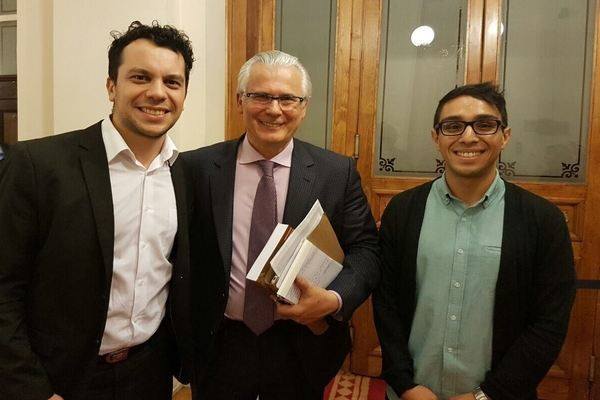Ernesto Águila, Director Ejecutivo Instituto Igualdad.
Si la generación política de la transición creció bajo el trauma de un país en desacuerdo y profundamente dividido, la nueva generación parece estar traumatizada por el exceso de acuerdos. Mientras para la generación mayor –o para una parte importante de ésta- la posibilidad de concebir la política como espacio de diferenciación y desacuerdo quedó asociado a un quiebre institucional violento, las nuevas generaciones parten de una socialización política distinta y no parecen percibir como una situación abismal el disenso estructural y prolongado.
Se sabe que la visión fundada en el desacuerdo como preámbulo inevitable de un “quiebre” condujo a concebir el ejercicio de la política como una actividad cautamente gradualista, cuya perspectiva era siempre la construcción consensual del orden político. Para las nuevas generaciones, por el contrario, pareciera que cualquier acuerdo parcial que no implique la realización del “programa máximo” es sinónimo de capitulación, antesala de la pérdida de la pureza y fidelidad a los objetivos del movimiento, una “traición” en ciernes.
¿Son verdaderamente necesarios o imprescindibles los acuerdos en democracia? No y si. No, porque en términos teóricos la democracia es por definición un conjunto de reglas destinadas precisamente a dirimir las diferencias, una forma de gobernar el disenso (siendo solo las “reglas del juego” el único desacuerdo que una democracia no tolera diría Bobbio). Por otro lado, se puede afirmar que los acuerdos mayoritarios no siendo obligatorios son positivos en la medida que dan más solidez a las decisiones (por ejemplo, se puede afirmar que fue mejor que el año 71 la nacionalización del cobre se aprobara transversalmente y no por una mayoría ajustada, otro tanto podría decirse de leyes como las del divorcio o la reforma procesal penal en los 90).
¿Hay entonces razones para esta visión traumática de las nuevas generaciones con los acuerdos y consensos? Probablemente sí. En parte porque la crisis de representación política actual –derivada de un padrón con casi la mitad de los electores no inscritos y un sistema electoral que no construye mayorías nítidas- resta legitimidad y prestancia a los actores políticos institucionales llamados a dirimir las diferencias y a generar acuerdos. La otra razón de esta pérdida de confianza posiblemente derive de un hecho más específico de nuestra historia reciente: la tendencia a presentar acuerdos parciales o avances modestísimos, nacidos de correlaciones de fuerzas precarias o adversas, como grandes y ejemplares logros políticos.
La práctica de intentar hacer pasar por virtuoso lo que era mero fruto de la necesidad, sin duda, contribuyó a desprestigiar la idea de los consensos y de los acuerdos parciales. Las nuevas generaciones tienen ahora su propio trauma, esta vez no con los desacuerdos sino con los acuerdos. Tienen razones para desconfiar, pero difícilmente podrán avanzar si no construyen una identidad programática que les permita distinguir objetivos de corto, mediano y largo plazo. Aquello puede hacer la diferencia entre un movimiento social capaz de producir transformaciones históricas trascendentes y concretas a la vez, de uno que agota y disuelve todas sus energías en su dimensión profética y testimonial.