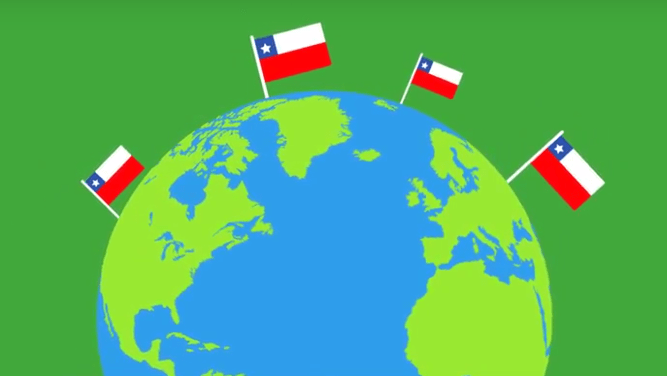A partir del caso del profesor de la Universidad Católica Álvaro Paul, funado por sus alumnos, el autor de esta columna argumenta en defensa de la libertad académica y de la exigencia que impone tanto a docentes como a estudiantes. A los primeros le impone la obligación de mostrar todos los puntos de vista relevantes sobre sus saberes; a los segundos les permite, pero también les exige, ejercer el debate, discrepar. Antes que funar, una confrontación de ideas, dice el autor.
Hace unos días un reconocido y polémico profesor de la Pontificia Universidad Católica fue grabado por sus estudiantes y sometido a un intenso escarnio público por afirmaciones que, se le reprocha, evidenciarían un trato poco empático y ofensivo hacia los estudiantes de su curso.
Si bien el caso presenta varias aristas que lo vuelven particularmente complejo, permite abrir una discusión, de proyección constitucional, sobre un tema poco presente pero fundamental para una democracia robusta y para el progreso intelectual y material del país: la protección de la libertad de cátedra.
Hasta el 10 de septiembre de 1973 la Constitución garantizaba dicha libertad señalando que “[e]l personal académico es libre para desarrollar las materias conforme a sus ideas, dentro del deber de ofrecer a sus alumnos la información necesaria sobre las doctrinas y principios diversos y discrepantes”.
La fórmula, entonces, protegía todas las ideas del académico, es decir, su propio camino intelectual y, dentro de ese contexto, le imponía le deber de ofrecer a sus estudiantes la información necesaria sobre las distintas visiones existentes en su área del saber. Como contrapartida, la constitución garantizaba a los estudiantes universitarios el “…derecho a expresar sus propias ideas y a escoger, en cuanto sea posible, la enseñanza y tuición de los profesores que prefieran”.
En nuestro país, a pesar de la protección legal de la libertad de cátedra en la última reforma educacional, ella requiere ser fortalecida, tanto a nivel de prácticas universitarias, como de reformas legales. Es la única forma que la universidad cumpla su rol social, más aún hoy, cuando queda en evidencia que décadas de abandono de la investigación creativa dejan a la humanidad expuesta a grandes riesgos.
De esta forma, se constituía la universidad en un espacio de la más libre reflexión, en el cual nada escapaba a la posibilidad de la crítica más radical, pues cada idea, por descabellada que pudiese parecer a alguien, sea en su contenido o performance, si un académico consideraba que era digna de ser enunciada, podía plantearla, pero, ante ello, los estudiantes tendrían el derecho a confrontarla, rebatirla y refutarla si su propio camino intelectual los llevaba a aquello, sean en su fondo o forma de expresión. En otros términos, cada aula, como cada actividad universitaria, se constituiría en un ambiente de discusión con particularidades propias, distintas a las doxas imperantes en la discusión pública.
El texto constitucional vigente no estableció la libertad de cátedra de forma expresa, pero su protección se ha reconocido desde el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), incorporado al ordenamiento jurídico chileno, pues ha sido ratificado y se encuentra vigente; como también en la Ley de Educación Superior.
El PIDESC en su artículo 13 establece el derecho a la educación y, a su respecto, el organismo de Naciones Unidas que lo interpreta ha señalado que los miembros de la comunidad académica, lo cual incluye estudiantes y profesores, son libres, individual o colectivamente, de buscar, desarrollar y transmitir el conocimiento y las ideas mediante la investigación, la docencia, el estudio, el debate, la documentación, la producción, la creación o los escritos.
La libertad académica comprende la libertad del individuo para expresar libremente sus opiniones sobre la institución o el sistema en el que trabaja, para desempeñar sus funciones sin discriminación ni miedo a la represión del Estado o cualquier otra institución, de participar en organismos académicos profesionales o representativos y de disfrutar de todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente que se apliquen a los demás habitantes del mismo territorio. El disfrute de la libertad académica conlleva obligaciones, como el deber de respetar la libertad académica de los demás, velar por la discusión ecuánime de las opiniones contrarias y tratar a todos sin discriminación por ninguno de los motivos prohibidos[1].
Toda idea u opinión de un académico, vinculada o no con lo que otros crean ser una determinada disciplina, está amparada por la libertad de cátedra; pero, a su vez, también se garantiza a los estudiantes su derecho a confrontarla, rebatirla, refutarla o simplemente soslayarla.
Por su parte, la legislación vigente consagra también la libertad académica y, su versión para los profesores universitarios, como libertad de cátedra, según se establece en el artículo 2 literal f) de la ley Nº 21.091. Para hacer efectiva la protección de dicha libertad, se encomienda a la Superintendencia de Educación Superior su fiscalización y sanción ante infracciones. En efecto, se tipifica como “infracción gravísima” vulnerar la libertad académica y la libertad de cátedra “…por medio de la expulsión, desvinculación, censura o amedrentamiento académico” (artículo 53 literal j) de la misma ley).
Como puede verse, no es muy distinto el esquema de la Constitución de 1925 vigente hasta el Golpe de Estado, con el atribuido al PIDESC y la Ley de Educación Superior: toda idea u opinión de un académico, vinculada o no con lo que otros crean ser una determinada disciplina, está amparada por la libertad de cátedra; pero, a su vez, también se garantiza a los estudiantes su derecho a confrontarla, rebatirla, refutarla o simplemente soslayarla.
El primero ejerce su libertad de cátedra, los segundos pueden ejercer su libertad académica.
Ninguna doxa o episteme disciplinar, por muy dominante que sea, impide que un académico, que ha legítimamente accedido a su puesto en una universidad, exprese lo que desee; pero aquello podrá ser rebatido por sus estudiantes con la misma libertad. Se trata de un ambiente deliberativo o de discusión distinto al de la opinión pública, que la legislación pretende proteger atendido los fines propios de la educación universitaria.
La especial protección a la opinión de los estudiantes -libertad académica-, como contrapartida a la similar protección a la opinión de los académicos -libertad de cátedra-, se explica porque, a diferencia de los restantes niveles educativos, a la educación superior se accede según la capacidad y mérito de cada uno, lo cual, por cierto, debe estar al alcance de todas las personas[2]. Esto es así, porque se pretende instituir un especial ambiente deliberativo que es capaz de cuestionarlo todo, incluso lo más contraintuitivo, para, de esa manera, ser capaz de crear conocimiento nuevo o, simplemente, subvertir lo que se cree asentado.

Álvaro Paul Díaz, profesor de Derecho Internacional de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Chile.
Por cierto, lo anterior tiene un costo que, mirado en perspectiva, es bastante menor: tanto los estudiantes como los académicos pueden decir sandeces o plantear ideas torpemente y, por ello, someterse al escarnio del debate universitario. Es probable que este ejercicio sea habitual, pero, a la inversa, cuando se logre crear saber nuevo, desplazar prejuicios, cambiar o subvertir epistemes, demostrará ser un “costo” muy menor.
También evidenciará que “lo nuevo” muchas veces incomoda, irrita, desagrada e, incluso, puede parecer descabellado o irracional. Por cierto, lo anterior no implica que los académicos, estudiantes y, la universidad, en general, no tenga un rol que cumplir en la discusión pública, por el contrario, ello se materializa a través de las diversas tareas de extensión, como de colaboración con la institucionalidad democrática. Pero incluso aquellas suponen el quehacer propiamente universitario antes expuesto.
En nuestro país, a pesar de la protección legal de la libertad de cátedra en la última reforma educacional, ella requiere ser fortalecida, tanto a nivel de prácticas universitarias, como de reformas legales. Es la única forma que la universidad cumpla su rol social, más aún hoy, cuando queda en evidencia que décadas de abandono de la investigación creativa dejan a la humanidad expuesta a grandes riesgos.
Respecto a lo primero, si bien la libertad de cátedra ha sido una materia de particular atención por los abogados y juristas, no puede entregárseles su determinación. En efecto, dado que se trata de una libertad plasmada en textos con valor normativo, atribuir o condicionar su significado ha sido una tarea usualmente monopolizada por los practicantes de la disciplina jurídica. Sin embargo, aquellos no pueden constituirse en los supremos censores del conocimiento o de prácticas intelectuales aceptables, sea a través de procedimientos internos, sea a través de la litigación en tribunales.
Nuevamente, lo anterior implicará el costo de tolerar necedades, pero ahí el mejor resguardo estará tanto en la libertad de cátedra del profesor, como en la libertad académica de los estudiantes. Acceder a aquella especial protección para cuestionar todo, se justifica mediante la demostración inicial y permanente de las capacidades y méritos de los estudiantes, como por las exigencias que se impongan a los académicos para acceder a sus plazas y avanzar en su carrera.

Sin embargo, en esta materia, nuestro país tiene un gran desafío: primero, por una masificación de la educación universitaria con un perfil marcadamente profesionalizante, supeditado a las exigencias del denominado “mercado laboral”, lo cual devalúa el inconmensurable valor del conocimiento en sí y ante sí, sin más justificación, expresándose también en un relajo de los estándares de excelencia. Segundo, a lo anterior se suman las deficiencias e inequidades de la educación formal obligatoria, que han impuesto que los primeros años de la educación universitaria sea, muchas veces, un sucedáneo pobre de la educación media. Tercero, los profesores universitarios carecen de una efectiva carrera universitaria y protección en su estabilidad, aunque la realidad de cada institución es bien distinta, la mayoría desarrolla sus labores bajo el riesgo de posibles amedrentamientos de los controladores de iure o de facto de las instituciones. Todo lo anterior impide, en los hechos, que se desarrolle la dialéctica libertad de cátedra/libertad académica que justifica la existencia misma de la universidad y del cual, en cierto sentido, depende el bienestar actual y futuro del país.
Todo lo anterior, por cierto, no implica que la libertad de cátedra de los profesores (o la académica de los estudiantes) sea ilimitada, tendrá, a lo menos, dos límites evidentes: primero, el derecho penal y, segundo, los deberes de respeto y no discriminación arbitraria. Esta libertad no equivale a la inviolabilidad parlamentaria, puesto que no estaría exenta de incurrir en los delitos de opinión, en nuestro caso, la infamia, la calumnia o el delito de odio. Por otra parte, el debate también requiere encausarse según ciertas reglas de respeto que impidan la ofensa directa a un estudiante determinado o que sea discriminado arbitrariamente, en especial, por las opiniones que manifieste en ejercicio de su libertad académica. Si bien los delitos estarán sujetos al control del sistema represivo penal, lo segundo debería estar en los reglamentos internos de cada institución, estableciéndose de la forma más clara posible el alcance de las infracciones.
El principal riesgo de la amplitud de los controles internos está en la monopolización de los juristas del control de la práctica académica aceptable de otros caminos intelectuales, como también en la imposición por los propios “pares”, de prácticas dominantes en lo que, en un momento determinado, se entienda por una disciplina. En efecto, el riesgo está en tender a normalizar hacia epistemes y doxas dominantes, pues, será aquel parámetro el que, probablemente, imponga un par “de prestigio” a otro al analizar su quehacer. En definitiva, no se puede perder de vista que los límites al conocimiento aceptable, en el seno de una institución, será una decisión ad-hoc impuesta por alguien según las condicionantes propias del contexto en la cual la adopte.
En razón de todo lo anterior, es que resulta preocupante que, dado el nuevo entorno tecnológico que impone el confinamiento ante la epidemia, los estudiantes prefieran realizar prácticas como “funas” electrónicas o denuncias públicas antes que la confrontación discursiva .Si un académico realiza performances torpes, lo esperable de un estudiante universitario es que confronte, debata y, en un caso tan claro como el presente, evidencie el error del académico ante el curso o la comunidad universitaria. Por cierto, ahí, el rol de las autoridades de la institución, más que realizar acciones de marketing para compensar eventual daño reputacional por “funas”, será defender la libertad académica de sus estudiantes que confrontan a un académico torpe, para que no sean sancionados de facto, amedrentados o discriminados en un futuro por ejercer legítimamente su derecho.