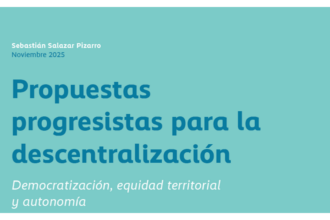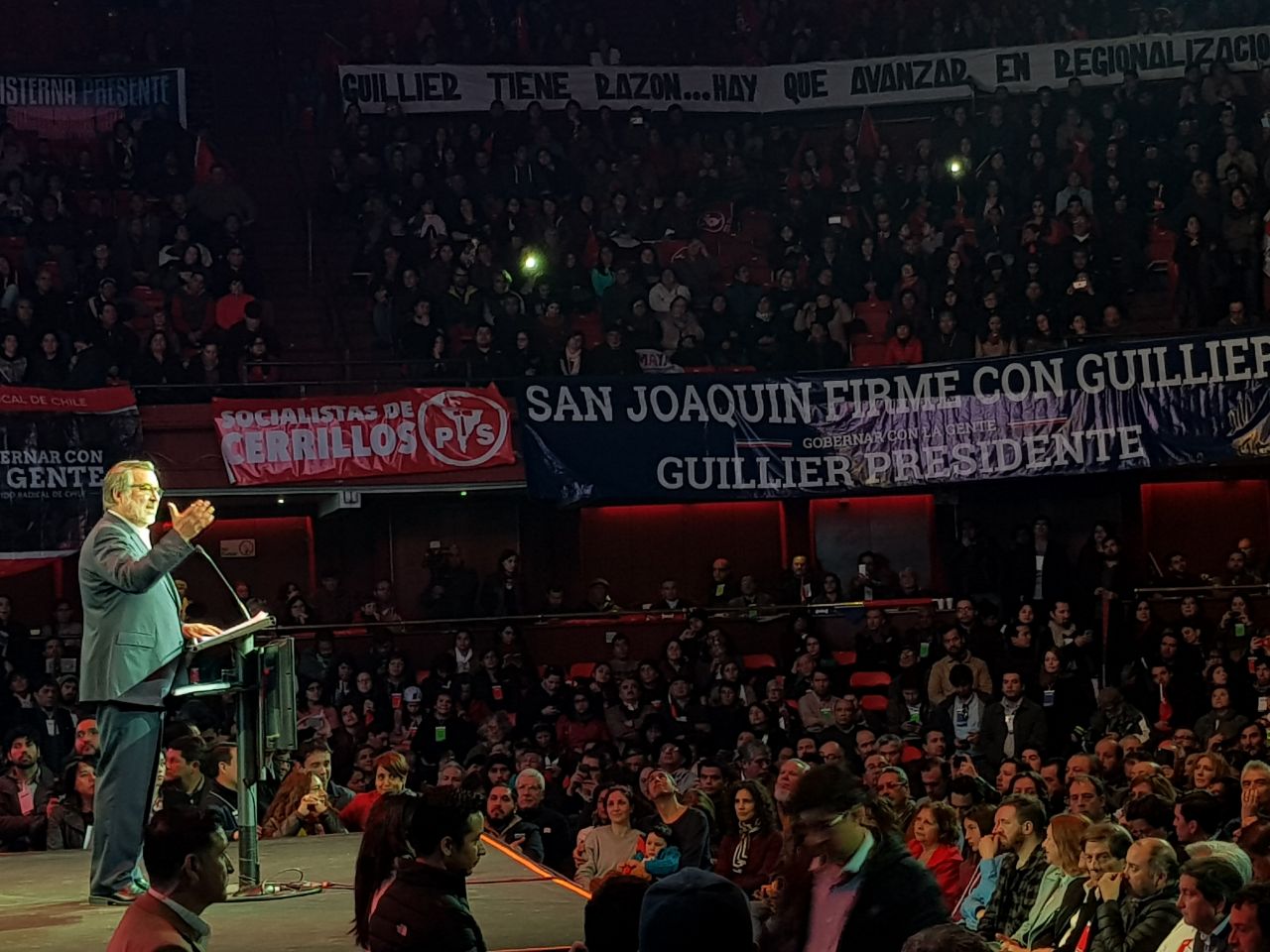GONZALO MARTNER
La prensa nos ha informado en estos días que el ex gerente general del grupo económico Penta ganaba 36 millones de pesos al mes. Recordemos que el salario mínimo es de 225 mil pesos, que perciben entre 600 y 900 mil trabajadores según las estimaciones. Estos son remunerados por su trabajo 160 veces menos que un gerente general de un grupo económico. ¿Puede alguien sostener que esta diferencia de remuneraciones se explica y justifica por una productividad 160 veces mayor del uno respecto a los otros? La diferencia de remuneración en el trabajo refleja básicamente la diferencia de poder en la empresa, mucho más en todo caso que aquella de la productividad del trabajo. En segmentos laborales esta es efectivamente muy baja en Chile y requiere que se avance en innovación productiva, educación y gestión cooperativa en los lugares de trabajo que favorezca la formación profesional continua.
Pero disminuir la diferencia de ingresos basada en el control del poder en la empresa requiere además de un cambio fundamental: hacer posible la negociación colectiva efectiva y cautelar los intereses de los accionistas minoritarios, impidiendo el uso malicioso de información privilegiada. Y requiere de redistribuciones a través de impuestos progresivos, para lo que debe perseguirse el fraude, la evasión y la elusión tributaria. Vasto programa de reformas del capitalismo salvaje chileno hacia el que el país se va más o menos encaminando, aunque se requiere todavía mucho para conformar una estrategia sólida y colaborativa de avance a una economía mixta social y económicamente regulada. Están a la vista las grandes resistencias sistémicas, y desde luego las de quienes representan directamente al poder económico, lo que es diáfano, pero también las que provienen de la subordinación de una parte del centro y la izquierda cooptada por el poder económico por múltiples vías, la que llama a no “fumar opio”, renuncia al cambio y utiliza el poder del dinero, de proveniencia desconocida, en las elecciones internas de los partidos. Pero al menos se va conociendo cómo las cosas funcionan.
La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.
Para nuestra ilustración, el mentado gerente general, en el contexto de delitos tributarios y fraudes hoy perseguidos por la justicia, declaró que “se pagaba una parte por boleta, otra por factura, otra por dieta”, con el fin de “disminuir la base imponible” de las empresas y ejecutivos, mientras los principales dueños hacían aparecer como gasto de la empresa servicios a honorarios supuestamente realizados por sus esposas o la compra de vehículos para su uso personal, pasando por encima de los intereses fiscales y además de los de los accionistas minoritarios. ¿Es eso productividad y creación de valor? En realidad es un fenómeno bien poco edificante: la alta concentración del ingreso que proviene del poder económico en mercados oligarquizados se refuerza derechamente mediante mecanismos de fraude, de abuso de accionistas no controladores y también de elusión tributaria que nuestra legislación permite, revelando la profundidad de la captura del poder político por el poder económico en Chile.
No parece ser por casualidad que el economista Thomas Piketty haya subrayado en su visita a nuestro país que en Chile, sobre la base de estudios que consideran las declaraciones del impuesto a la renta, “gran parte de los que ganan más ingresos no necesariamente lo reciben como ingreso personal sino que lo pueden colocar en empresas y si se incluyen utilidades retenidas y se atribuyen al ingreso personal, entonces la participación del 1% más rico sería cercana al 35% (de la riqueza nacional), que sería el nivel más alto del mundo”.
Si, leyó bien: el 1% más rico (y no el 10% como puso un periódico de la plaza en boca del economista francés) se lleva cerca del 35% del ingreso nacional. Más que en Sudáfrica, que arrastra las secuelas de un brutal régimen de apartheid racial.
Pero esto no es todo. Se nos revela que candidatos (básicamente de la UDI) solicitan al grupo Penta y obtienen de él dineros para sus campañas transferidos al margen de la ley. Lo que en todo caso los chilenos sabemos o sospechamos hace tiempo, más allá de este caso, sobre la base del gigantesco despliegue de recursos que observamos en las campañas electorales, que de alguna parte tienen que provenir.
Y también se evidencian signos inequívocos de tráfico de influencia. Primero, se conocen peticiones sobre cambios a la legislación de un dueño del grupo Penta (con intereses en los seguros privados de salud) a propósito de la ley de Isapres, realizadas directamente ante el propio líder del partido UDI, precedidas y seguidas por una férrea defensa de esta forma abusiva de aseguramiento frente a la enfermedad que concibieron e impusieron en un contexto de dictadura varios de sus connotados militantes, y que es rechazada por la inmensa mayoría de los chilenos. Segundo, se conoce que un ex subsecretario de Minería, militante del mismo partido –y socio además en una empresa con el propio presidente del partido UDI, que no se entiende cómo sigue aún en el cargo–, recibía una remuneración mensual de Penta mientras seguía los avances de un proyecto minero del grupo, del que además provenía en su desempeño profesional previo. Es justo señalar que aparecen mencionados también en el caso el ex candidato presidencial Andrés Velasco, por la prestación de servicios durante un almuerzo por un valor de 20 millones de pesos, y el actual ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga, por la elaboración de un estudio sobre comunas a través de una fundación creada por él y que los ejecutivos del grupo Penta señalan haber adquirido pero no utilizado.
Pero la evidencia del compromiso entre este grupo económico y el partido fundado por Jaime Guzmán es especialmente abrumadora, sin que hasta ahora pase nada en materia de asumir responsabilidades políticas. Una declaración solemne de la UDI sobre el tema es de antología. Pide excusas públicas, pero acto seguido rechaza “la pretensión de algunos de querer relacionar nuestras fuentes de financiamiento con nuestro actuar en política”, no sin agregar que “la ciudadanía sabe que cuando hablamos de la existencia de dobles estándares o hipocresía, estamos diciendo la verdad”. Es insólito que una directiva política pueda sostener por escrito que quien la financia no incide en su actividad, como si se tratara de la Cruz Roja, y que afirmarlo nada tiene de hipócrita. Poco sorprenden a estas alturas declaraciones de esta índole de un grupo que defendió a una dictadura prolongada y sus crímenes en nombre de la libertad y luego ideó la pretensión de establecer una “democracia protegida” de… la propia democracia, es decir, de la voluntad popular. Y que en estas horas rechaza el cambio al sistema binominal en nombre de la afectación del principio de igualdad del voto, como si el mencionado sistema no fuera la expresión más extrema de desigualdad del voto que haya creado la imaginación política en cualquier latitud, con 1/3 que iguala a 2/3, para preservar los intereses de la UDI y del poder económico que representa y la condiciona…
Todo esto proviene de una cultura: la de la hacienda, la del patrón de fundo, la del poder sin límites, que no se ruboriza frente a la inconsistencia manifiesta de los argumentos. Es el lenguaje del poder y del orden oligárquico, que la UDI hizo evolucionar mezclando influencias del pensamiento ultraconservador y del neoliberal, con amplia eficacia política. Y que nada tiene que ver con la democracia.
La democracia es el ideal del autogobierno. Como señala Adam Przeworsky (2010), “para que una comunidad se gobierne a sí misma, es necesario que todos sus miembros puedan ejercer idéntica influencia en sus decisiones. Ningún individuo o grupo puede ser favorecido en razón de sus características particulares”. Ya lo decía Rousseau en un pasaje de El Contrato Social de 1762: la participación democrática exige que “ningún ciudadano sea suficientemente rico como para comprar a otro y ninguno tan pobre como para verse forzado a venderse”.
La democracia y el capitalismo, cuando éste se ha visto obligado a hacerlo, han organizado variadas formas de coexistencia en la historia, especialmente a través de formas de compromiso como los Estados de bienestar, en que impuestos altamente progresivos e instituciones fuertes permiten proveer diversos servicios a los ciudadanos al margen del mercado y de la acumulación de capital, con sus versiones “avanzadas” y “periféricas” y con su retroceso en la etapa actual de “capitalismo financiarizado”. En palabras de Pierre Rosanvallon (2012): “Antes de que estallase la Primera Guerra Mundial se inició una transformación silenciosa inspirada por imperativos morales pero también por el miedo a la revolución. Los gobiernos estaban convencidos de que, para evitarla, era preciso emprender reformas sociales que redujeran la desigualdad. A partir de los años 70 del siglo pasado empiezan a cambiar las cosas. Coincide, además, con que el miedo a la revolución desaparece tras la caída del muro de Berlín (…). Al desaparecer el horizonte del igualitarismo tras el fracaso del socialismo de la colectivización, solo sobrevivió la idea de la igualdad de oportunidades. Blair y la tercera vía la colocaron en el primer plano de la reflexión y de la acción de gobierno, pero no definieron una visión social alternativa. Las desigualdades crecieron y, como dijo Rousseau, la desigualdad material no es un problema en sí misma, sino solo en la medida en que destruye la relación social. Una diferencia económica abismal entre los individuos acaba con cualquier posibilidad de que habiten un mundo común”.
La democracia nace históricamente como reacción ante el poder de la nobleza y la aristocracia y se plantea crear para todos “la misma oportunidad de participar” y que las preferencias tengan el mismo peso. El desafío permanente para la democracia es, en este sentido, que la desigualdad de condiciones no se transforme en una desigualdad de influencia, pues existe una tensión inevitable entre democracia y distribución desigual de la propiedad y de los ingresos. Los grupos de interés particular utilizan las contribuciones financieras para influir en las plataformas programáticas de los partidos y en su conducta gubernamental y parlamentaria, mientras la expectativa de reclutamiento bien remunerado posterior influye en la conducta de los tomadores de decisiones en el Estado.
Así, si pesa en forma desigual la influencia política de individuos desiguales, se está violando la condición de igualdad política propia de la democracia. La concentración de la propiedad genera una influencia desigual, y en el límite –como en el caso del Chile de hoy– la captura del sistema político por el poder del dinero. Esto se evidencia con casos como el del royalty minero en 2012, cuando el Parlamento insólitamente sustrajo de la decisión democrática la tributación minera hasta 2023, en una decisión que lo empequeñece. O cuando nadie hace nada –porque no quiere o no puede– con una banca que ostenta sistemáticamente utilidades sobre capital de más del 20%, mientras cunden los lamentos sobre los problemas de las pymes y la falta de estímulo al emprendimiento. De nuevo en palabras de Przeworski, “la influencia corruptora del dinero es la plaga de la democracia”, mientras Castoriadis subrayó polémicamente antes de su muerte que “la corrupción de los políticos, en las sociedades contemporáneas, se ha convertido en un rasgo sistémico, un rasgo estructural”.
Pero suprimir la propiedad no estatal para terminar con los peligros de la corrupción de la democracia por el poder privado termina por establecer una desigualdad radical entre el ciudadano y las burocracias que centralizan la economía. La estatización generalizada acaba por suprimir toda democracia, según mostró la experiencia del socialismo soviético en el siglo XX y ya advirtió en Chile Eugenio González en 1947. En este sentido, Castoriadis sostiene que en “un régimen verdaderamente democrático se puede intentar establecer una articulación correcta entre tres esferas, preservando al máximo la libertad privada, preservando al máximo también la libertad del ágora, es decir, las actividades públicas comunes de los individuos, y que haga participar a todo el mundo en el poder público. Cuando ese poder público pertenece a una oligarquía, su actividad es de hecho clandestina, puesto que las decisiones esenciales se toman siempre entre bastidores”.
Las instituciones democráticas parecen enfrentarse a un dilema cada vez más intenso: remitirse solo al juego periódico de distribución del poder mediante elecciones, pero deslegitimándose por una baja capacidad de producir resultados significativos en la vida cotidiana de la mayoría de los ciudadanos, o avanzar –lo que sólo puede hacerse mediante nuevos procesos constituyentes que separen radicalmente la incidencia del poder económico en las instituciones– hacia el gobierno eficaz del mercado por las instituciones democráticas, mediante una representación no controlada por oligarquías. Esto requiere especialmente de límites a la reelección y el financiamiento público de las campañas con pérdida del escaño en caso de sobrepasar límites austeros de gasto, y generar formas complementarias de democracia directa y referendaria para resolver materias en las que las instituciones representativas no son pertinentes para la decisión o no gocen de legitimidad suficiente. La definición de la magnitud y forma de provisión de los bienes públicos que –considerando los límites racionales que emanan de la esfera económica– estén a disposición de la sociedad bajo la forma de derechos universales no puede sustraerse de la voluntad popular en una sociedad abierta, moderna y democrática.
La dimensión opaca de las instituciones democráticas chilenas y la incapacidad de las mismas para producir respuestas prácticas a demandas sociales legítimas bloqueadas por poderes económicos rentistas, se hace crecientemente insostenible frente al desafío de avanzar a la producción de resultados en la provisión universal de bienes públicos y de corrección sustancial de los resultados distributivos de las transacciones de mercado, como precisamente propone Thomas Piketty en su libro El Capital en el siglo XXI. De otro modo tendremos una sociedad crecientemente anómica, violenta e inviable, en tanto no se sustente en pilares básicos de equidad y oportunidades de participación en las decisiones fundamentales que conforman la vida en común.