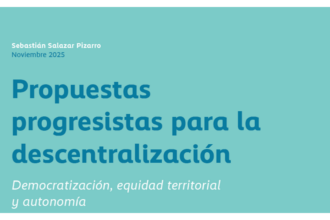LA FUNA se ha ido instalando como un medio de acción política en nuestro país. Se habla de funar a tal o cual persona o actividad. Se dice y se hace, como ha quedado en evidencia en las últimas semanas. Pero, ¿cuál es el origen de la funa? ¿Cómo se la define y cuáles son sus límites?
Existe acuerdo en situar el antecedente de la funa chilena en el “escrache” argentino. Este último nació como una forma de acción directa, emprendida -a mediados de los 90-, por organizaciones que buscaban denunciar a violadores de los derechos humanos que se encontraban en la impunidad. Las acciones consistían, básicamente, en manifestarse frente a la casa de la persona acusada, visibilizando así a alguien que se encontraba amnistiado o evadiendo la justicia (por lo general con la complicidad de ésta), y que intentaba pasar desapercibido y protegido en su honra por una vida anónima. “Donde no hay justicia hay funa”, sostenían sus impulsores. El “escrache” o “funaiba” destinada, así, a personas específicas con el propósito de invalidarlas socialmente y, en lo posible, avergonzarlas públicamente, lo que al dirigirse a los violadores de los derechos humanos que se mantenían en la impunidad parecía razonable, pues suplía el notable abandono de su deber por parte de la justicia.
Cómo nace una “forma de lucha” y cómo va mutando es algo difícil de entender, pero lo cierto es que actualmente, en nuestro país, la funa tiene una connotación más amplia: se dirige a un amplio espectro de personas cuya legitimidad se considera cuestionada (o un grupo así lo estima). Esta pérdida de legitimidad es la que permitiría actuar sobre estos individuos incluso antes de que puedan hablar. En esta nueva acepción y extensión, la funa o escrache tiene, sin duda, un problema serio con la democracia, pues le desconoce a las personas afectadas su condición de interlocutores válidos y una democracia, en cualquiera de sus acepciones, descansa en el reconocimiento del otro como un interlocutor legítimo, en la posibilidad de establecer un diálogo razonado, en el que idealmente sólo prevalezca la “coacción” del mejor argumento.
Es cierto, sin embargo, que existen grandes asimetrías de poder para usar la palabra y ser escuchado en un espacio público democrático, y que no basta con enunciar las condiciones ideales para una correcta deliberación democrática para que éstas se realicen. Teniendo esto en consideración es que el filósofo Enrique Dussel reconoce, a los excluidos y silenciados, el derecho a la “interpelación”, y no sólo a esperar pasivamente que se les dé, algún día, la palabra (y en la cantidad justa).
La interpelación, a diferencia de la funa, demanda una respuesta de parte de su destinatario. Lo que se busca es hacer entrar a la arena política una demanda o voz que se considera no está siendo escuchada en sus propios términos. La interpelación suele implicar el uso de formas de expresión no tradicionales, donde lo performativo reemplaza en buena medida a la palabra, de ahí su parentesco con la funa. Pero en la interpelación -por más confrontacional que ésta pueda llegar a ser- nunca se le niega al otro su condición de interlocutor válido, cuestión esencial en una democracia.