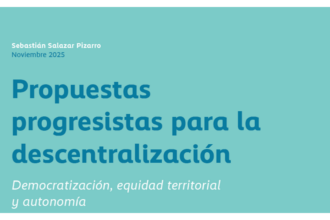Hoy, casi veinte años después de la caída del Muro de Berlín, es claro que el historial de los gobiernos reformistas, antes y después de ese evento trascendente, ha desmentido muchos de los supuestos compartidos por los progresistas moderados durante el siglo XX. Lejos de extender el dominio de las relaciones no comerciales por medio del desarrollo de instituciones públicas, la socialdemocracia ha estado en retirada y a la defensiva, forzada a acomodarse a un capitalismo cuya autoestima y audacia ha alcanzado niveles sin precendentes en el mundo unipolar del consenso de Washington. Aún en un contexto como el del Reino Unido, donde el gasto público ha vuelto a niveles normales para Europa bajo los gobiernos del “nuevo laborismo”, esto ha sido posible sólo sobre la base de un remodelamiento radical de las relaciones dentro del sector público que ha tomado como parámetro las relaciones de mercado. Esto ha ocurrido en un contexto de continuas y masivas transferencias de servicios públicos al sector privado.
Hoy, casi veinte años después de la caída del Muro de Berlín, es claro que el historial de los gobiernos reformistas, antes y después de ese evento trascendente, ha desmentido muchos de los supuestos compartidos por los progresistas moderados durante el siglo XX. Lejos de extender el dominio de las relaciones no comerciales por medio del desarrollo de instituciones públicas, la socialdemocracia ha estado en retirada y a la defensiva, forzada a acomodarse a un capitalismo cuya autoestima y audacia ha alcanzado niveles sin precendentes en el mundo unipolar del consenso de Washington. Aún en un contexto como el del Reino Unido, donde el gasto público ha vuelto a niveles normales para Europa bajo los gobiernos del “nuevo laborismo”, esto ha sido posible sólo sobre la base de un remodelamiento radical de las relaciones dentro del sector público que ha tomado como parámetro las relaciones de mercado. Esto ha ocurrido en un contexto de continuas y masivas transferencias de servicios públicos al sector privado.
Por supuesto, esta situación no emergió en 1989. De hecho, ese año culminó un proceso que venía desarrollándose hace veinte años. Desde fines de los años sesenta una serie de cambios históricos interrelacionados han transformado las relaciones sociales, socavando la eficacia y legitimidad de muchos de los sistemas burocráticos del siglo veinte temprano. Desde el Estado de Bienestar al Socialismo Soviético, los instrumentos colectivos de gobierno fueron desarticulados por las nuevas tecnologías de la revolución cibernética, las nuevas demandas sociales de 1968, el individualismo intensificado de la cultura de consumo y las nuevas técnicas capitalistas de la economía post-fordista. La inhabilidad crónica de la socialdemocracia para adaptarse a estos cambios –sin simplemente revocar su compromiso histórico con la defensa de una esfera pública democrática al margen de las relaciones comerciales- de seguro es muy evidente ahora. La lección es bastante clara: las socialdemocracias occidentales construidas durante el siglo XX han sido siempre una construcción mucho más frágil de lo que se creía, y mucho más dependiente de lo que se pensaba a un conjunto específico de circunstancias sociales, tecnológicas y geopolíticas.
Basta considerar esto: en los años recientes, en países como el Reino Unido, uno de los sitios claves para la expansión e intensificación de las relaciones sociales capitalistas, y para el desarrollo de nuevas fuentes de beneficios, ha sido precisamente el Estado de Bienestar. El acuerdo general sobre el comercio de servicios, una de las piezas claves de la legislación internacional promulgada por la OMC en los últimos años, fue especialmente desarrollado para convertir los servicios públicos creados fuera de la economía de mercado por los socialdemócratas desde 1930 en una nueva fuente de beneficios, objetos de especulación y competencia. ¿Quién hubiera imaginado en 1965 que esto fuera posible? En efecto, en ausencia de la amenaza comunista en el Este y de un movimiento obrero poderoso en el Oeste, el Capital se encontró con el camino libre para promulgar su programa, aún con gobiernos de izquierda durante gran parte de este período. ¿Qué lecciones debemos sacar de todo esto?
La lección que debemos extraer es que los socialdemócratas estuvieron absolutamente equivocados al creer que habían domesticado y reinventado el capitalismo. Esto no fue lo que realmente sucedió. El capitalismo fue obligado a retroceder, expulsado de extensas áreas de la vida social, contenido por la amenaza de la militancia obrera e incluso de la conquista militar; pero nunca fue transformado. De hecho, nunca podría haber sido modificado, la historia de las últimas décadas ha dejado muy en claro que esto no puede ser. El capitalismo sólo puede ser contenido, regulado, opuesto en distintos grados (o no, según sea el caso). El lenguaje de gran parte de la socialdemocracia contemporánea continúa hablando de distintos tipos posibles de capitalismo, desde el liberalismo puritano anglosajón hasta el igualitarismo acogedor del “capitalismo de bienestar” escandinavo. En efecto, este es un catastrófico error analítico. Las diferencias entre estas sociedades no corresponden a diferencias entre distintos tipos de capitalismo, sino entre distintos tipos de formaciones sociales, dentro de las cuales el capitalismo –es decir, la incesante búsqueda del beneficio económico a través de la producción, la circulación de bienes y la explotación del trabajo asalariado- puede operar más o menos libremente, dentro de pequeñas o extensas áreas de la vida social.
La importancia de esta distinción analítica radica en qué saca nuestra atención del hecho que cualquier programa que busque defender algunas áreas de la vida social de las relaciones de mercado debe aceptar que al hacer esto no está meramente reformando el capitalismo, sino que está oponiéndosele directamente, aunque de forma limitada y localizada; y que para hacerlo debe construir fuentes de poder social y autoridad alternativas a las del capital y sus instituciones. El argumento central es este: aunque existen distintos tipos de sociedad dentro de las cuales el capitalismo puede desempeñar un rol importante, sin embargo existe sólo un tipo de capitalismo, y la cuestión socialdemócrata es cómo regularlo, dirigirlo y limitar su alcance; no simplemente cómo hacerlo operar de un modo diferente. Desde esta perspectiva, los socialdemócratas no necesitan ser revolucionarios en el sentido clásico, soñando con la total destrucción de las relaciones sociales capitalistas, pero deben darse cuenta que si no recuperan algo de la claridad analítica y la militancia anti-capitalista de la tradición revolucionaria, sólo podrán comprometerse con una causa perdida.
*Este artículo forma parte del “Debate por una Sociedad Justa” que está desarrollando el Social Europe Journal. Para seguir esta discusión, pinche aquí.