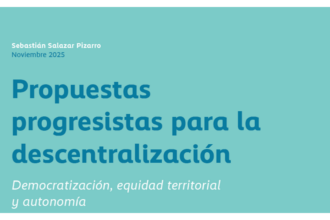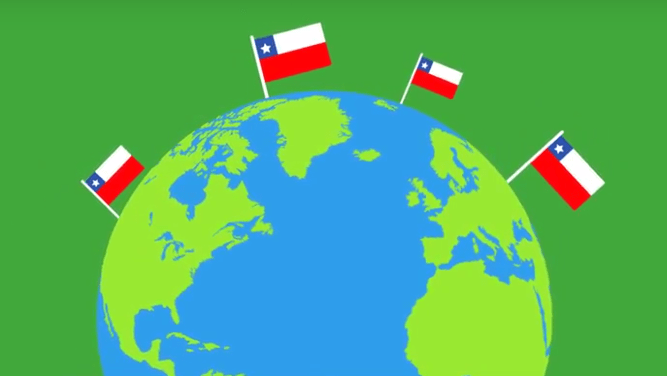Artículo de Sergio Arancibia publicado en la edición digital EL CLARÍN (Chile) el día 14 de septiembre de 2020.
Hasta fines de septiembre tiene plazo el Ejecutivo como para hacer llegar al Parlamento el proyecto de ley sobre el Presupuesto del Sector Público para el año 2021. El Parlamento tiene, a partir de allí, dos meses para discutir y eventualmente aprobar dicho proyecto de ley.
Este es un rito constitucional que se repite de año en año y que realmente es un tanto aburrido, dado que la actual constitución establece claramente, en su artículo 57, que “el Congreso no podrá aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos; solo podrá reducir los gastos contenidos en el proyecto de Ley de Presupuesto, salvo los que estén establecidos por ley permanente”.
Esta disposición constitucional se complementa con lo establecido en el artículo 65 de la constitución donde se dice que “Corresponderá, asimismo, al Presidente de la República, la iniciativa exclusiva para imponer, suprimir, reducir o condonar tributos de cualquier clase o naturaleza, establecer exenciones o modificar las existentes y determinar su forma, proporcionalidad o progresión”.
Con este alto nivel de presidencialismo, los representantes del pueblo presentes en el Parlamento quedan en alta medida, pintados en la pared. Su capacidad decisoria es bastante baja. Esa es una más de las muchas cuestiones que tendrá que modificar y equilibrar la nueva constitución. Pero en lo inmediato, la discusión presupuestaria que se nos viene encima tiene algunas peculiaridades que no estaban presentes – o por lo menos no en la misma medida – en las discusiones similares de años anteriores.
El próximo año parece ser un año en que el país necesitara una dosis más alta que en el 2020 de gasto fiscal. Eso, tanto porque el país necesita salir de la crisis sanitaria, económica, social e institucional en que se desenvuelve, y todo eso se traduce en mayores gastos fiscales. Por lo menos, más gastos que los contemplados en el presupuesto del año 2020, que actualmente nos rige, que fue diseñado en el año 2019 pensando en un país en que no estaban presentes los niveles actuales de crisis. Se necesita mayor gasto para enfrentar la crisis sanitaria y para reactivar la economía. Afinando más aun la puntería, se necesitar una dosis elevada de gasto fiscal para absorber el desempleo, que ya hoy en día asume niveles altísimos, y que constituye un problema que no se solucionará por el mero imperio de las fuerzas del mercado. Se necesita de una intervención fuerte y robusta del Estado para reducir esos niveles de desempleo.
Pero mayores gastos implica disponer de mayores ingresos. ¿De dónde saldrán los mayores ingresos? Este gobierno es bastante resistente a la idea de imponer nuevos y mayores impuestos a los sectores de más altos ingresos. Y a los sectores de menores ingresos sería una locura social, política y económica tratar de hacerles pagar en mayor medida aún el costo de la crisis. Por lo tanto, si los ingresos corrientes no alcanzan para enfrentar los gastos que se avecinan, queda la alternativa de endeudarse, nacional o internacionalmente, y/o de echar mano a los fondos soberanos, que todavía ofrecen algún nivel de disponibilidad. Pero toda esta alternativa de endeudamiento tiene un inconveniente, consistente en que las deudas hay que pagarlas en algún momento, y ese momento sería a partir del próximo período presidencial. En otras palabras, el gobierno puede gastar más ahora, y que paguemos todos mañana.
La otra alternativa es caminar desde ahora en una reforma tributaria que le abra en forma permanente al Gobierno Central el acceso a mayores ingresos, básicamente por la vía de mayores ingresos tributarios a los sectores de altos ingresos, tanto empresas como personas, y la eliminación de la mayor cantidad posible de las múltiples exenciones existentes. Esa reforma tributaria se necesita ahora. Si el gobierno no la promueve – y la deja pendiente para el debate constitucional y/o para el próximo período presidencial – ello implicará tensar más aún el ambiente político y social.