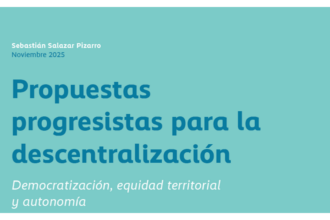Ha corrido bastante tinta en las últimas semanas intentando interpretar y darle un nombre al malestar que cruza la sociedad chilena. El foco ha estado puesto en la pérdida de la capacidad de representación del sistema político, pero hay buenas razones para pensar que ello es solo la punta del iceberg. Si la parte visible es esta pérdida de legitimidad de lo político, la parte sumergida –y de la que solo se habla en voz baja- sería el debilitamiento de la legitimidad del modelo económico y de sus mecanismos de integración social.
El proceso de modernización de las últimas décadas puede exhibir logros importantes en materia de crecimiento económico, reducción de la pobreza, expansión del consumo, masificación del acceso a servicios básicos, creación de ciertos umbrales de protección social y de aseguramiento de derechos. Sin embargo, el resultado final ha sido la construcción de un tipo de sociedad profundamente desigual en oportunidades y resultados, y que se percibe subjetivamente como insegura, abusiva e insolidaria. Una “sociedad dual”: donde todos acceden más que antes a ciertos bienes y servicios, pero cuya desigual distribución y calidad dibuja dos formas completamente distintas de habitar el mismo país.
¿Qué es lo nuevo si esto es así hace un buen rato? Tal vez lo inédito está en el desarrollo no solo de una ciudadanía con mayor conciencia de derechos sino más impaciente y que exige resultados “aquí y ahora”; el agotamiento del ciclo dominado por demandas de acceso y el surgimiento de uno nuevo centrado en calidad; la percepción lúcida de que la educación no está cumpliendo su vieja promesa de movilidad social; el masivo sobreendeudamiento o la crisis en ciernes de la llamada “ciudadanía crediticia” o de esa cierta ilusión de inclusión social vía “consumo con pago diferido”.
En fin, en medio de estas aspiraciones e incertidumbres, de un pacto social resquebrajado, la ciudadanía mira hacia el Estado buscando protección, alguna vaga idea de bien común o a lo menos de resguardo de la fe pública. No lo hace por razones ideológicas sino por su propia experiencia cotidiana: no percibe que sea el mercado o el lucro de otros los que puedan corregir las asimetrías de oportunidades, abusos y desigualdades que debe enfrentar a diario. Tal vez esté equivocado pero no sabe en qué otra dirección podría mirar: observa el CFT o la deteriorada escuela pública que le tocó, suma lo que debe en su naipe de tarjetas de créditos no bancarias, piensa en el tiempo perdido arriba del Transantiago, en la cuota del financiamiento compartido del colegio, descubre que la carrera que estudió está sobresaturada en el mercado, o que la pertenencia al quintil equivocado lo ha excluido de tal o cual beneficio social. Vistas así las cosas hay buenas razones para protestar y marchar: Hidroaysén, la educación pública, el matrimonio igualitario, el pueblo mapuche u otras de menor espesor pero igualmente sentidas como los derechos de los ciclistas, la plaza de la esquina o la defensa de los animales. Causas que, por ahora, no logran conectarse claramente las unas con las otras. Aunque los que marchan por una, muchas veces, sean los mismos que lo hacen por las otras. Tal vez lo nuevo es que este ciudadano siente que ya no tiene mucho que perder. A todo esto algunos lo han llamado “malestar difuso”. De difuso, nada.